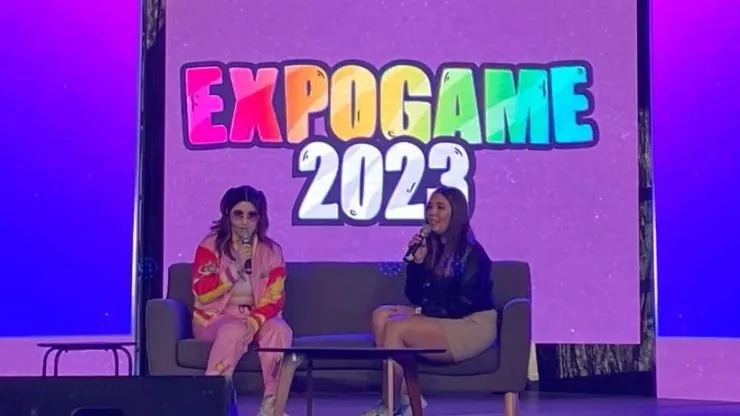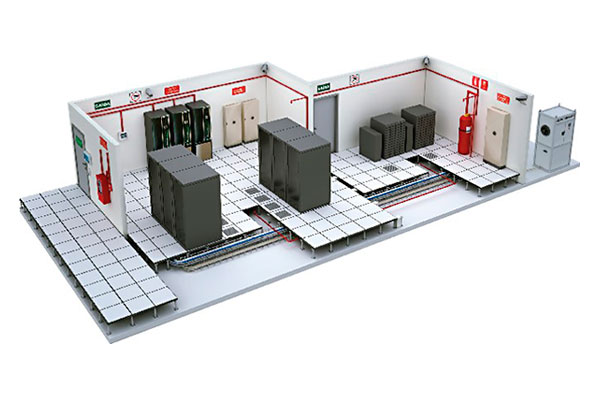Tan fácil como quedarse en la cama haciendo nada. Quizás mirando redes sociales en el celular de vez en cuando, viendo algún programa o una serie en televisión, leer o simplemente mirar el techo. Si bien es una tendencia que lleva eones en el mundo, fue bautizada como “bed rotting” y es practicada por la Generación Z según redes sociales.
La neurocientífica cognitiva de la Universidad Mayor, Verónica Pantoja, explicó a The Clinic que el “bed rotting” es pasar largos periodos de tiempo en la cama durante el día. “Sin dormir, dedicándose a actividades pasivas como comer, mirar el celular o ver televisión. Simplemente como una forma voluntaria de retiro del ajetreo diario. Puede entenderse como una espada de doble filo”.
“Desde la neurociencia del comportamiento, acostarse sin obligación y permanecer un tiempo en cama puede reducir la activación del eje hipotalámico-hipofisiario-adrenal, disminuyendo los niveles de cortisol y promoviendo sensación de calma. Por lo que en algunos casos podría funcionar como autocuidado. Sin embargo, cuando esta práctica se vuelve frecuente y prolongada, más que un descanso, puede reflejar alteraciones emocionales. Esto, como depresión o ansiedad, donde el aislamiento y la falta de motivación se hacen evidentes“, advierte la académica.
Los beneficios y los riesgos del “bed rotting”
A juicio de Pantoja, el beneficio más inmediato “es la sensación de pausa frente a la sobrecarga de demandas. Funcionando como un espacio de autoregulación emocional que en pequeñas dosis puede favorecer la reducción del estrés y la recuperación cognitiva”.
“Sin embargo, los riesgos surgen cuando esta práctica se convierte en hábito. Se ha observado que el reposo prolongado disminuye la actividad prefrontal y la plasticidad sináptica. Lo que a largo plazo puede afectar negativamente la memoria y la regulación emocional. Además, al reducirse la actividad física, se limita la liberación de factores neurotróficos como el BDNF, que son proteínas que favorecen la supervivencia, crecimiento y diferenciación de las neuronas y ayuda a crear conexiones entre neuronas, esenciales para la salud cerebral. Lo que puede contribuir a estados depresivos”.
Consultada sobre lo diferente entre esta práctica como un descanso reparador o un síntoma de aislamiento, la académica aseveró que “la diferencia está en la intencionalidad y en los efectos que deja. Cuando el descanso en cama es breve, ocasional y con un objetivo reparador, suele restaurar funciones cognitivas como memoria y atención. Al mismo tiempo que mejora el estado de ánimo. En cambio, cuando la cama se transforma en el único espacio cotidiano y la permanencia en ella interfiere con el sueño nocturno, la socialización y el autocuidado, se vuelve un factor de riesgo“.
“Desde lo neurocientífico, se sabe que la falta de exposición a luz natural y el exceso de sedentarismo alteran el ritmo circadiano, que es como el reloj biológico interno que regula los ciclos de sueño y vigilia mediado por el sistema nervioso y endocrino, y disminuyen la producción de serotonina y dopamina, neurotransmisores claves para la motivación y el bienestar”, recalcó.
“La cama debe ser un refugio para recuperar energía y no un lugar donde quedarnos atrapados”
Pantoja recalca que “una forma sencilla de saber si el ‘bed rotting’ es positivo es mirar el ‘después’. Porque si al levantarnos sentimos alivio, mejor ánimo y retomamos nuestras actividades, seguramente fue un buen descanso. Pero si aparecen más cansancio, apatía, insomnio o evitamos a los demás, ya no es autocuidado sino una señal de alerta”.
“Desde la neurociencia se sabe que lo saludable es usar la cama casi exclusivamente para dormir entre siete y nueve horas por noche en adultos mientras que en niños son entre 9 a 11 horas. Ya que cuando pasamos mucho más tiempo en ella el cuerpo entra en sedentarismo, se altera el ritmo circadiano y se afectan procesos fisiológicos como la circulación, la regulación hormonal y la producción de neurotransmisores como serotonina”, advierte.
En ese sentido señala que “siempre insisto en que la cama debe ser un refugio para recuperar energía y no un lugar donde quedarnos atrapados. Incluso investigaciones sobre el sueño y la salud mental muestran que tanto dormir poco como en exceso están asociados a mayor riesgo de depresión y ansiedad, lo que subraya la importancia del equilibrio, esa es la clave. El entorno cercano también debe estar atento, por ejemplo, si alguien pasa muchos días seguidos en cama, abandona actividades cotidianas o muestra aislamiento social, es una señal de que ya no se trata de autocuidado, sino de un posible indicador de malestar emocional que requiere apoyo de especialistas clínicos”.
Fuente: The Clinic